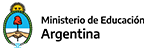Cuenta la leyenda, así de boca en boca, con las interpretaciones, aditivos y condimentos de cada narrador/a, que había una vez un señor muyyyy importante que decidió concederle una entrevista al jefe de una tribu antigua, ubicada en un rincón casi olvidado del planeta. Le envió un avión a buscarlo, al cual el sabio hombre se subió con la mezcla de fascinación y recelo de quien estrena una nueva experiencia.
En pocas horas, aterrizaron en tierras lejanas y exóticas para quien nunca las había pisado. El visitante fue escoltado hacia las escaleras por las que descendió lentamente, como quien desconfía de la solidez del suelo. Entonces, frente a la mirada incrédula de quienes lo invitaban a subir al vehículo protocolar que lo conduciría a su entrevista, el jefe tribal se sentó sobre la pista, cruzó sus piernas y cerró los ojos.
Nadie se atrevió a hablar, a molestarlo, a interrumpirlo. Sin embargo, los minutos se sumaban y la impaciencia se apoderaba de la comitiva. Finalmente, alguien se le acercó tímidamente y le preguntó con voz temerosa si se encontraba bien. El extranjero abrió lentamente sus ojos y le sonrió con la mirada: “muy bien, gracias. Estoy tranquilo, acompañando el arribo de mi cuerpo a su país, y esperando la llegada de mi alma.”
Al igual que el jefe tribal, los/as docentes y estudiantes aterrizamos en un nuevo lugar. Para él, todo era desconocido: el asfalto, los relojes, autos, trajes y protocolos. Para nosotros/as una súbita virtualidad incierta y contradictoria que nos aleja pero nos mantiene cerca. Tiempo, pausa, aire, escucha activa… eso es lo que necesitamos permitirnos mientras reconstruimos y resignificamos nuestras aulas, nuestros vínculos y nuestra profesión.